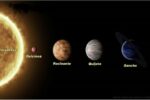Día de Reyes
Los preparativos comenzaban la tarde del día 5 de enero con una ida a la plaza más cercana a cortar un poco de pasto en cantidad suficiente para tres camellos. La expectativa iba en aumento a medida que anochecía: había que elegir el lugar más adecuado para dejarlo, por lo general, cerca de una ventana o balcón. La fase siguiente era poner al lado un balde con agua que saciara la sed del largo viaje. Por último, antes de dormir, cada uno de los chicos elegía entre sus zapatitos aquellos que lo iban a representar para recibir los regalos.
Tarde a la noche, cuando los niños dormían plácidamente en el cuarto, empezaba la faena de los padres: volcar parte del agua y remover el pasto para que pareciera que los camellos, con hambre y sed después de atravesar el desierto y el océano, habían aprovechado la comida y bebida que se les había dejado. Pero todavía había algo más difícil para hacer: el habilidoso papá había recortado en un cartón una supuesta huella de camello, cosa nada fácil de encontrar en una época en que no había internet, y meticulosamente iba tirando harina en el camino entre los zapatitos y la ventana colocando la huella sucesivamente para que quedaran delimitados los pasos trazando el recorrido. Por último, los regalos se depositaban arriba de los respectivos zapatitos.
Al día siguiente, 6 de enero, bien tempranito, antes de que los cansados papás se despertaran, la algarabía resonaba por toda la casa: “Tomaron agua” “¡Mirá la huella del camello!” “Seguro que entraron y salieron por la ventana”. La inocente ilusión infantil imaginaba a los tres Reyes Magos subiendo por la pared del edificio hasta el séptimo piso, probablemente con escalas en otros departamentos donde hubiera niños, dejando en cada hogar los regalitos pedidos en las cartas, sin olvidar de comer y beber en todas ellas, y para que no hubiera ninguna duda, marcando sus huellas como prueba irrefutable.