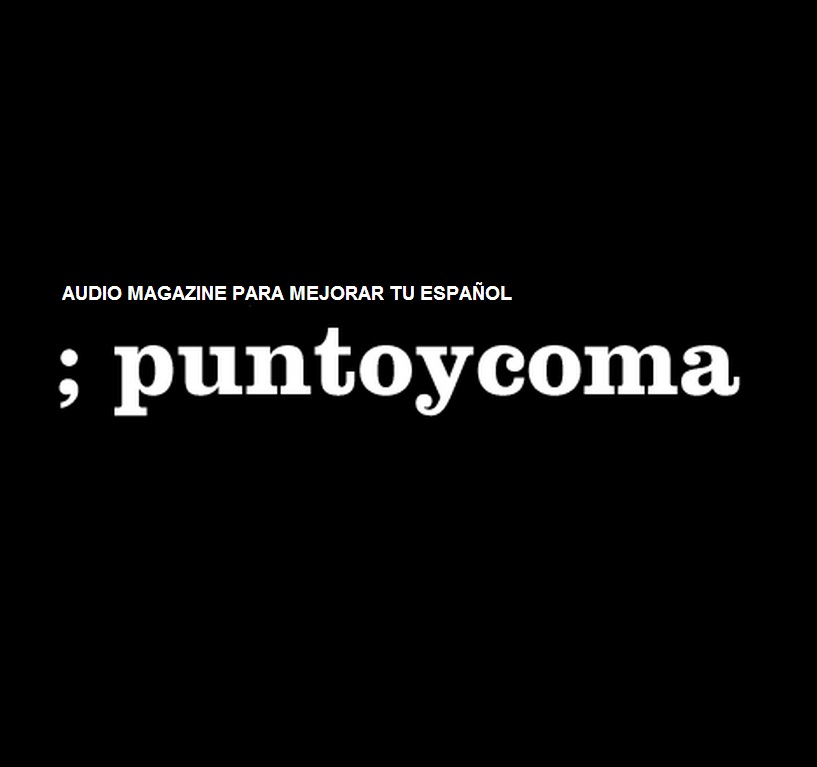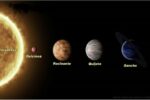¿Nacionalismo lingüístico?
Es una provocación habitual en las clases de lingüística empezar afirmando que las lenguas no existen. Y es un buen comienzo. Inmediatamente surgen caras de extrañeza, gente rascando la cabeza, ojos muy abiertos, pequeñas protestas y a veces reacciones indignadas pidiendo más explicaciones.
Rápidamente, mientras se derrumban a cámara lenta las representaciones más robustas que todos tenemos sobre el lenguaje, debemos explicar que, en sentido estricto, lo único que existen son enunciados producidos en situaciones concretas de interacción. A partir de esos enunciados, los lingüistas deducen un sistema abstracto de relaciones entre elementos gramaticales, un código. Los hablantes, de manera general, reconocen nacionalidades (si la persona habla francés, eso debe querer decir que es de Francia, y si habla alemán, debe ser de Alemania) o regiones o posiciones sociales (es un hablante con pocos estudios, o muchos, o del norte del país, o del sur…) sobre la base de estereotipos. Pero, como ya decía Saussure en el Curso de Lingüística General, la lengua no es una piedra, ni un árbol, no la encontramos por entero, como un objeto material, en ninguna parte, ni en una gramática ni en un diccionario. Aunque hagamos un Museo de la Lengua (como el que existe en Buenos Aires o en São Paulo), no vamos a encontrar la lengua allí, solo enunciados en/sobre ella.
Las lenguas son construcciones sociales, representaciones que identifican a grupos de hablantes, y cuando se legisla para reconocerlas oficialmente, o para que tengan presencia en el sistema educativo de un país, se está legislando para que sus hablantes puedan utilizarlas en determinados ámbitos de uso. Como objetos sociales, las lenguas son un “problema” político, objetos de disputa y de debate. En términos democráticos, las lenguas son objetos de y para el diálogo.
Es fácil hacer loas, en abstracto, a la diversidad lingüística, pero apoyar una lengua es, inequivocamente, defender que sus hablantes puedan utilizarla. Para los Estados nacionales, construídos sobre la base del monolingüismo social, ese reconocimiento no es fácil. El primer paso es decidir quién es el sujeto de los derechos lingüísticos que se desea reconocer. Para ello, es necesario tener en cuenta que las lenguas solo existen socialmente cuando hay comunidades de hablantes que se identifican en ellas. No existen hablantes aislados, porque hablar siempre es hablar con alguien. Por eso los Estados nacionales suelen tener problemas con la diversidad lingüística, porque asumirla políticamente supone reconocer que hay comunidades que, a través de la lengua que comparten, se reconocen como tales y que no coinciden con la comunidad imaginada por el “estado nacional”.
En ese sentido, podemos decir que el Estado español, aunque oficialmente plurilingüe, es profundamente monoglósico, es decir, de ideología y práctica monolingüe. Su reconocimiento político de la diversidad linguística es solo territorial, en las comunidades autónomas que reconocen tener lengua propia. Fuera de esos territorios, las “lenguas de España” (como las llama pomposamente la Constitución de 1978) no circulan, apenas existen, ni en las instituciones comunes del Estado ni en ninguna parte. Prueben a comprar un libro en gallego, euskera o catalán en Salamanca, por ejemplo. Y esa territorialidad está limitada por el deber constitucional de declarar prioritaria en todos los casos la lengua española. Eso supone limitar las posibilidades de sostenibilidad de las lenguas autonómicas, que no pueden ocupar todos los espacios necesarios en las sociedades contemporáneas para garantizar su futuro. Cuando, por ejemplo, esas lenguas son utilizadas de forma prioritaria en la enseñanza, surge una oposición encarnizada, nacionalista, que demuestra cómo las declaraciones formales de apoyo a la diversidad son letra muerta, palabras huecas.
Las lenguas son realidades complejas, desde todos los puntos de vista. Nos constituyen como personas, construyen el mundo que habitamos. El nacionalismo español, que desprecia las otras lenguas, que como mucho las tolera cuando asumen un lugar subalterno, cierra puertas, lima posibilidades de entendimiento, impide el diálogo. Como hablante y estudioso del gallego, la lengua en la que me reconozco, llevo diciendo esto hace ya algunos años. Y ahora, precisamente ahora, siento la necesidad urgente de recordarlo.