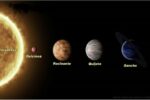Nombres de gatos, de barcas, de hoteles
¿Por qué las barcas pequeñas tienen nombre de mujer? ¿Qué tienen en común los nombres habituales de los gatos frente a los nombres más usuales para perros? ¿Qué conclusiones podemos extraer a partir de los nombres de los hoteles de una ciudad? ¿Qué rasgos semejantes presentan los nombres de los grupos de música pop en una determinada época? ¿Y los de Death Metal? ¿Qué nos dice de una sociedad la lista de los nombres más frecuentes asignados a niños y niñas? ¿Hasta qué punto los nombres de los edificios de un barrio son “aspiracionales”? ¿Qué características debe reunir el nombre de un medicamento? ¿Y los modelos de automóviles? ¿Qué mensajes podemos extraer del callejero de una ciudad, del tipo de nombres que se seleccionan para sus calles?
Cada día, todo el tiempo, empleamos nombres propios al hablar, insertándolos en cadenas lingüísticas más complejas con las que, con mayor o menor acierto, nos comunicamos. Sin embargo, en algunos momentos de nuestras vidas nos vemos en la circunstancia de tener que elegir un nombre para un hijo, para una mascota, para una empresa o un producto. En tales ocasiones, en el nombre propio escogido encerramos un mensaje completo que puede tener una profundidad inusitada. La elección de un nombre es en sí misma todo un acto de comunicación.
Aunque suele decirse que, a diferencia de los nombres comunes, los propios no tienen significado, y por este motivo no se recogen en los diccionarios, es bien sabido que los nombres de marcas y empresas de todo tipo son cuidadosamente escogidos y nos remiten, de manera sutil o transparente, a la imagen que quieren dar de sí mismas, pero incluso los nombres de personas (los llamados antropónimos) pueden ofrecernos informaciones valiosas sobre el entorno social en el que se eligieron: ¿Se optó por un nombre tradicional o innovador? ¿Supone un homenaje a algún personaje histórica o culturalmente relevante? ¿El nombre elegido es indicador indirecto de una clase social o de una generación?
En cualquier caso, en la tesitura de poner un nombre a algo o a alguien, seguimos sin darnos cuenta reglas no escritas y convenciones sociales que dictan lo que es aceptable, reglas que cambian según el país y la época, y que nada tienen que ver con la corrección gramatical. La elección de un nombre, que parecía un acto de libertad individual, se mueve en realidad en el margen más o menos estrecho de lo adecuado, y quien infringe las normas optando por un nombre insólito está realizando un acto de transgresión social.
Pensemos en algunos nombres propios imposibles, intolerables socialmente, por ejemplo, un imponente edificio de 40 pisos que se llamase “Maripili” o una gran avenida llamada “Derrotas Nacionales”. Resultaría humorístico, por lo exageradamente pretencioso, encontrar una barquita de pescador llamada “Poseidón” (o peor aún, “Titanic”) o una pequeña papelería que tuviese por nombre “Palacio de las Letras”. Sería bien extraño conocer un perro con nombre de medicamento como “Pelbetrín” o “Dibistán”, pero lo que sí que resulta inimaginable hoy en día es un medicamento con un nombre que no parezca de medicamento: Jarabe Elefante Verde, Pastillas La Habana, Pomada La Cantaora.
Bromas aparte, entendemos que los nombres propios evitan en general lo denigrante, y que, al poner un nombre, las personas suelen respetar las convenciones establecidas para no “hacer el ridículo”. Por lo tanto, por el carácter esencialmente conservador de los nombres propios, estos dicen mucho más de la sociedad que del individuo que los elige o los crea.
Haciendo acopio de un número suficiente de nombres de comercios, de perfumes, de productos de limpieza, de calles, de edificios o de gatos, podemos elaborar curiosos e interesantes estudios que nos dirán mucho de la cultura y de la sociedad donde dichos nombres se emplean.