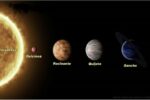¿Quién manda aquí? La autoridad lingüística al revés
Nunca habría pensado que acabaría citando una escena de Amanece que no es poco, esa película española “de culto” que no deja a nadie indiferente, para hablar de lengua y norma. A mí me encanta. Siempre que la veo me desternillo con aquel pueblo en el que los hombres nacen, literalmente, de la tierra, el mayor crimen es plagiar a Faulkner y donde los ciudadanos le gritan al alcalde que ellos son contingentes pero que el regidor es necesario. En ese mundo satíricamente invertido, una pareja de guardias civiles se encuentra durante su patrulla nocturna con un chico y una chica haciendo sexo en el campo. En vez de reñirlos o multarlos por atentado al pudor, uno de los policías de ese cuerpo tan asociado en la historia española a la represión franquista, sorprendentemente, le echa una bronca al mozo por haberse saltado las preliminares. “Venga, venga… acaríciala un poco y aprende a hacer las cosas como Dios manda”, le dice, dándose la vuelta para preservar la intimidad de la pareja, para luego preguntarle a la chica si no está mejor así. “¿Dónde va a parar? Mucho mejor”, responde ella.
A veces, viendo las declaraciones de algunos miembros de la Real Academia Española, me parece que ellos se ven a sí mismos como esos guardias civiles imposibles de la comedia de Cuerda, como autoridades liberales y benevolentes, aunque autoridades, al fin y al cabo, siempre patrullando para que las cosas funcionen bien y todo el mundo se quede satisfecho.
La RAE es una institución comprometida históricamente con la elaboración de la norma estándar del español, un objetivo estratégico que persigue desde su fundación, creando y publicando instrumentos lingüísticos fundamentales (ortografía, gramática y diccionario) y diseñando políticas adaptadas a cada momento para garantizar el control sobre las normas de corrección del castellano en el mundo. Se puede concordar o no con esa política normativa, con el tipo de institución que la lleva a cabo, con sus objetivos generales de control de una unidad imaginaria de la lengua (o, simplemente, como diría la lingüista brasileña Eni Orlandi, de control de la “lengua imaginaria”), pero no me parece razonable negar que esa política existe y que ha conseguido a lo largo del tiempo construir una cierta autoridad dentro de la comunidad lingüística hispanohablante, que esa política es, en fin, una contribución decisiva para la propia constitución de la comunidad. Obviamente, contar con mecanismos de poder es fundamental para construir autoridad, y la RAE, asociada desde sus orígenes con la Corona española, cuenta con la abierta colaboración del Estado español, de los Estados hispanoamericanos y de grandes conglomerados empresariales para desarrollar su proyecto normativo.
Desde mi punto de vista, hay hechos muy significativos que lo demuestran, considerando que la autoridad no es algo que simplemente se imponga, sino que debe ser atribuida y reconocida por los otros. Uno de ellos es la expresión de ese imaginario social que considera que solo los vocablos que están en el diccionario de la Academia tienen existencia real, como si las palabras que usamos necesitaran estar homologadas por la RAE. Otro hecho significativo es que las propias lenguas minorizadas por la hegemonía del español reproducen esa dinámica de creación de academias para cumplir la función estandarizadora. Por eso tenemos academias de la lengua guaraní, del quechua, del eusquera o del gallego. Porque para nuestra cultura lingüística “hispánica” la determinación de las normas de corrección depende de una autoridad institucional bien definida e identificable como Academia de la Lengua, algo que no pasa en otros espacios lingüísticos.
Curiosamente, quienes niegan todo eso suelen ser los propios académicos. Por lo menos, es lo que vemos en muchos de sus discursos públicos. Ocultar el propio ejercicio del poder es una forma bastante perversa de ejercerlo. Es común leer y oír cómo miembros de la Academia niegan esa función estandarizadora, atribuyendo a la institución una misión simplemente testimonial: levantar acta, como “notarios de la lengua”, de los usos de prestigio. Quienes mandan son “los hablantes”, nos dicen, aunque nunca aclaran de qué hablantes se trata.
Esa representación de su propia función prefigura una lengua intercontinental y transnacional mágicamente unida en las prácticas lingüísticas de sus hablantes cultos, de la cual la RAE solo tomaría nota, haciendo el registro de una norma estándar preexistente. Hay dos falsedades en ese tipo de discurso. Una, en relación con esa unidad en los usos de los hablantes cultos de todo el universo hispánico. Observando, simplemente, la realidad, comprobamos el alto grado de variación en los usos de prestigio, y los estudios variacionistas confirman científicamente esa impresión. La otra, en lo referente a la supuesta función de registro de la RAE, como si esa institución no tomara decisiones normativas, como si no asumiera explícitamente la defensa y la actualización de la tradición estándar, que se retroalimenta de sus propios efectos en los usos de los hablantes con mayor formación académica.
Esa negación estratégica de su poder normativo llega, a veces, a ser más absurda que la película del visionario José Luís Cuerda. Y en algunos casos, como en el artículo que le leí hace unos días al escritor y académico Javier Marías, titulado Vamos a oprimir nosotros, se manifiesta de una forma bastante cruel. No es poco común que ese académico-escritor se enzarce en polémicas violentas contra propuestas de corte feminista o de defensa explícita de minorías. En esta ocasión, el objeto de su virulencia verbal es una Guía de comunicación inclusiva para construir un mundo más igualitario, publicada por el Ayuntamiento de Barcelona. Un documento bastante sensato que nos invita a reflexionar sobre nuestras prácticas lingüísticas y los prejuicios que, con frecuencia, expresan. Para Javier Marías, que personaliza en la figura de Ada Colau, la alcaldesa, su diatriba contra tales recomendaciones lingüísticas, esa intervención del Ayuntamiento constituiría, en lo que al lenguaje se refiere, una reedición del III Reich (sic).
En su texto, el escritor visita todos los tópicos encubridores del poder normativo de la RAE, que no obligaría a nada, simplemente indicaría “lo que es correcto gramatical, sintáctica y ortográficamente” (sic) según lo que dicta “el uso centenario de la lengua”. Parece como si el intelectual Marías nunca hubiera tenido ante sí un texto de cien o doscientos años atrás, para no darse cuenta de que el uso escrito cambia bastante en cien años (tampoco le explicaron, o quizá lo olvidó, que lo sintáctico es también gramatical). Es verdad que la Academia no puede multar a nadie por una falta de ortografía, pero su propuesta ortográfica constituye la referencia a ser respetada para aprobar los exámenes en unas oposiciones, por ejemplo. Cualquier estudiante puede dar testimonio de los efectos del poder de la RAE y de sus instrumentos lingüísticos.
En el mundo al revés de Javier Marías, dado que en su magnánima liberalidad la Academia no ejerce ese papel de autoridad, otros, y sobre todo otras (¡vaya por Dios!), toman la iniciativa y se dedican a imponernos los usos que consideran adecuados, oprimiéndonos con la torpe escusa, según él, de no querer discriminar a nadie por razones de raza, género o condición social. Frente a la natural autoridad varonil del intelectual liberal español organizado en una Real Academia, las pretensiones normativas de ese otro que viene a disputar autoridad en materia lingüística, ayuntamientos comandados por mujeres, sindicatos de clase o gobiernos autonómicos, serían pura expresión del autoritarismo más vil. ¿Cómo se atreven? El infierno autoritario son los otros. ¡Que pase la Guardia Civil y que empiece la gozadera!